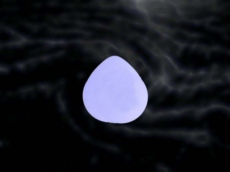Biología
Cómo la hambruna sufrida por un sujeto transmite efectos a sus descendientes a través de generaciones
Diversas evidencias provenientes de hambrunas humanas y de estudios con animales sugieren que la inanición puede afectar a la salud de los descendientes de los individuos que pasan hambre. Pero cómo ese rasgo adquirido se puede transmitir de una generación a la siguiente no había estado claro. Una nueva investigación lo esclarece ahora.
El estudio, realizado por el equipo de Oliver Hobert, del Centro Médico de la Universidad Columbia, en la ciudad estadounidense de Nueva York, ofrece nuevas y fascinantes pruebas de que la biología de la herencia es más complicada de lo que se creía previamente.
Hobert y sus colaboradores han constatado, en experimentos con gusanos, que el hambre extrema induce cambios específicos en las estructuras conocidas como ARNs pequeños, y que tales cambios son heredados a través de al menos tres generaciones consecutivas, aparentemente sin que haya ninguna implicación del ADN.
El equipo del Dr. Hobert hizo que pasaran hambre extrema varios gusanos durante seis días, y después se procedió a examinar sus células en busca de cambios moleculares. Los gusanos hambrientos, pero no los gusanos que se alimentaron con normalidad, resultaron haber generado un grupo específico de ARNs pequeños. (Los ARNs pequeños intervienen en varios aspectos de la expresión genética pero no codifican para proteínas.) Los ARNs pequeños persistieron durante al menos tres generaciones, incluso a pesar de que los gusanos fueron alimentados con dietas normales. Los investigadores encontraron también que estos ARNs pequeños actúan sobre genes que desempeñan papeles en la nutrición.
Dado que estos ARNs pequeños se producen sólo en respuesta al hambre extrema, tienen que haber sido transmitidos de una generación a la otra. Se sabe que los ARNs pequeños pueden ser transportados de célula a célula en el cuerpo. Así que, tal como especula el Dr. Hobert, es factible que los ARNs pequeños inducidos por la inanición acabaran llegando hasta las células germinales (óvulos o espermatozoides). Cuando los gusanos se reprodujeron, los ARNs pequeños pudieron ser transmitidos de una generación a la siguiente en el cuerpo celular de las células germinales, con independencia del ADN.
![[Img #21632]](upload/img/periodico/img_21632.jpg)
La idea de que los rasgos adquiridos por el individuo tras su nacimiento pueden ser heredados se remonta a Jean Baptiste Lamarck (1744¬1829), quien propuso, en una teoría primitiva y pionera de la evolución, que las especies evolucionan cuando los individuos se adaptan a su entorno y transmiten esos rasgos adquiridos a su descendencia. Por ejemplo, según esta teoría de Lamarck, las jirafas desarrollaron cuellos alargados a medida que se estiraban para alimentarse de las hojas de árboles altos, una ventaja adquirida que fue heredada por las generaciones subsiguientes.
En cambio, Charles Darwin (1809-1882) propuso más tarde la teoría de que la evolución de una especie es guiada por mutaciones al azar que ofrecen a un organismo una ventaja competitiva. En el caso de la jirafa, los individuos que resultaron tener un cuello ligeramente más largo tuvieron más probabilidades de obtener comida y por tanto de vivir más tiempo y de engendrar más descendencia, transmitiendo así el rasgo del cuello largo a toda la población con el paso de las generaciones.
El posterior descubrimiento de la genética hereditaria apoyó la teoría de Darwin, y las ideas de Lamarck fueron arrinconadas, hasta que un inesperado descubrimiento hace pocos años devolvió al primer plano del debate científico algunos aspectos de la teoría de Lamarck.