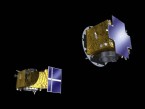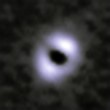Astronáutica
Gran Enciclopedia de la Astronáutica (68): Acelerómetro, Ácido Nítrico, Acoplamiento
Acelerómetro
Astronáutica
Uno de los retos más importantes en el guiado de un cohete consiste en disponer de la información necesaria sobre su orientación y movimientos. Para ello se emplean dispositivos especiales, como los giroscopios o los acelerómetros.
Estos últimos son instrumentos de alta precisión que se ocupan de medir las aceleraciones que actúan sobre las estructuras a las que están unidos. Los tradicionales suelen consistir en una masa de movimiento libre dentro de una carcasa. Cuando una fuerza exterior ![[Img #12952]](upload/img/periodico/img_12952.jpg) modifica la velocidad del vehículo al que está unido el acelerómetro, la masa, por inercia, se resistirá a dicha acción y tenderá a seguir moviéndose con la velocidad primitiva, desplazándose respecto al resto del mecanismo contenedor o bastidor. Este desplazamiento será medido mediante sistemas ópticos, eléctricos o de otro tipo, proporcionando la magnitud de la aceleración experimentada.
modifica la velocidad del vehículo al que está unido el acelerómetro, la masa, por inercia, se resistirá a dicha acción y tenderá a seguir moviéndose con la velocidad primitiva, desplazándose respecto al resto del mecanismo contenedor o bastidor. Este desplazamiento será medido mediante sistemas ópticos, eléctricos o de otro tipo, proporcionando la magnitud de la aceleración experimentada.
Los acelerómetros son importantes para ayudar a determinar cuándo se ha alcanzado la velocidad prevista y pueden apagarse los motores de un cohete, o para controlar los movimientos de una sonda interplanetaria. Su pérdida o mal funcionamiento puede ser funesta para el futuro de una misión.
Ácido Nítrico
Química
Ver Nítrico.
Acoplamiento
Astronáutica
Una de las técnicas fundamentales de la astronáutica es el acoplamiento. Se llama así a la acción de unión en el espacio de dos vehículos previamente independientes. Después de la complicada fase de encuentro, durante la cual uno de ellos habrá actuado de forma pasiva y el otro de manera activa, se alcanzará el punto culminante que supondrá el contacto entre ambos y la conexión definitiva.
Para que el acoplamiento sea posible, las dos naves deben estar perfectamente alineadas, y además deben existir los mecanismos oportunos y compatibles que permitan el acoplamiento “en firme”. Por ejemplo, no será posible una transferencia de pasajeros desde una astronave recién llegada a una estación espacial si antes la unión no es perfecta, evitando posibles fugas de aire en el momento de la apertura de las correspondientes escotillas. Además, el sistema de acoplamiento debe estar pensado para facilitar las conexiones eléctricas y las comunicaciones entre ambos vehículos.![[Img #12953]](upload/img/periodico/img_12953.jpg)
Sin los acoplamientos no hubiera sido posible llevar a cabo misiones complejas como el viaje tripulado a la Luna, que requería que la nave Apolo y el Módulo Lunar se separaran temporalmente para volver a unirse una vez logrado el alunizaje (la Apolo se quedó en órbita, aguardando, con un único astronauta).
El primer acoplamiento de la historia lo realizaron los astronautas de la Gemini-8, que guiaron su nave hasta unirla a una etapa Agena modificada (GATV), el 16 de marzo de 1966. Los soviéticos lograron una gesta semejante con dos cápsulas Soyuz, si bien sin tripular, el 30 de octubre de 1967 (Kosmos-186 y 188).![[swf object]](images/blank.gif)