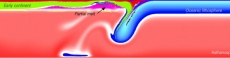Geología
Encuentran una pista sobre la gran erupción volcánica “fantasma” de la primera década del siglo XIX
El hallazgo de una pista prometedora sobre una gran erupción volcánica “fantasma” de la primera década del siglo XIX, de la cual a diferencia de otra desencadenada pocos años después, no se sabe apenas nada, comienza a esclarecer este profundo enigma de la vulcanología y de la historia en general.
La nueva pista sobre una de las erupciones volcánicas más grandes en los últimos 500 años, referida como “la erupción desconocida”, se ha obtenido gracias a una inusual combinación de trabajo de historiador y trabajo de geólogo, en la Universidad de Bristol en el Reino Unido.
Esta enigmática erupción ocurrió justo antes de la de 1815 en el volcán Tambora, la cual es famosa por su impacto en el clima mundial, que llevó a llamar a 1816 el “Año sin verano” y con otros nombres descriptivos de calamidades, debido a las heladas fuera de temporada, las cosechas arruinadas y las hambrunas a lo largo y ancho de Europa y Norteamérica. Algunos eruditos creen incluso que estas condiciones extraordinarias inspiraron trabajos literarios como el poema “Darkness” de Lord Byron y la archiconocida novela “Frankenstein” (“Frankenstein o el moderno Prometeo”) de Mary Shelley.
Sin embargo, el deterioro climático global de la década de 1810, convirtiéndose en la década más fría en los últimos 500 años, se inició seis años antes, con otra gran erupción. A diferencia de la del Tambora, de esta otra erupción parece que no hubo registros documentales, siendo un misterio su ubicación y fecha exactas. De hecho, la existencia de la erupción “desconocida” fue reconocida solo en la década de 1990, a partir de señales delatoras en el hielo de Groenlandia y la Antártida, que registró la caída de material proveniente de aquella misteriosa erupción.
El equipo de Alvaro Guevara-Murua y Caroline Williams, de la Universidad de Bristol, tras una exhaustiva búsqueda de pistas en documentos de archivos históricos, incluyendo material de la época colonial española en América, se topó finalmente con los escritos del científico colombiano Francisco José de Caldas, quien sirvió como Director del Observatorio Astronómico de Bogotá entre 1805 y 1810. Encontrar su descripción precisa de los efectos de una erupción aportó una pista valiosísima para avanzar en el esclarecimiento del enigma.
![[Img #24286]](upload/img/periodico/img_24286.jpg)
En febrero de 1809, Caldas escribió sobre un “misterio” que incluía una “nube transparente” constante y estratosférica, que “obstruye el brillo del sol” sobre Bogotá, a partir del 11 de diciembre de 1808 y que se vio por toda Colombia. Caldas proporcionó observaciones detalladas, por ejemplo acerca de que el “color natural del sol ha cambiado al de la plata, por lo que muchos lo han confundido con la Luna”; y que el tiempo era inusualmente frío, los campos estaban cubiertos con hielo y los cultivos se dañaron por la helada.
Otro elemento clave de esta pista es una crónica breve escrita por el físico José Hipólito Unanue en Lima, Perú, que describe resplandores tras la puesta del sol (un efecto atmosférico común causado por los aerosoles volcánicos en la estratosfera) al mismo tiempo que los “vapores sobre el horizonte” señalados por Caldas. Esto permitió a los investigadores verificar que los efectos atmosféricos de la erupción fueron vistos al mismo tiempo a ambos lados del ecuador.
Estos dos científicos latinoamericanos del siglo XIX aportan pues, 200 años después, las primeras observaciones directas que pueden ser conectadas a la erupción “desconocida”. Más importante aún, los relatos fechan la erupción dentro de un margen de unos 15 días, con el 4 de diciembre de 1808 como referencia.
Tal como razona Erica Hendy, del equipo de investigación, seguramente hay más crónicas de observaciones guardadas en archivos históricos. Bastantes de ellas debieron ser escritas en los cuadernos de bitácora de barcos. Tener una fecha para la erupción hará ahora mucho más fácil localizarlos, y quizá incluso determinar la posición e identidad del volcán. El modelado del clima de aquella década fascinante será ahora también más preciso porque la estación del año en la cual se produce la erupción determina cómo se dispersan los aerosoles por el globo terrestre y dónde se notan los efectos climáticos.
¿Por qué hay tan pocas crónicas históricas de lo que claramente fue un suceso notable con amplia repercusión? Williams sugiere que el ambiente político en ambos lados del Atlántico a principios del siglo XIX ejerció un papel decisivo en ello.
La erupción coincidió en Europa con las Guerras Napoleónicas y la Guerra de la Independencia Española, y con los desarrollos políticos de las colonias americanas de España. Es posible que, en Europa y Latinoamérica al menos, la atención de las personas que podrían habernos proporcionado un registro de los efectos atmosféricos y meteorológicos inusuales se hubiera dedicado en cambio a cuestiones militares y políticas.