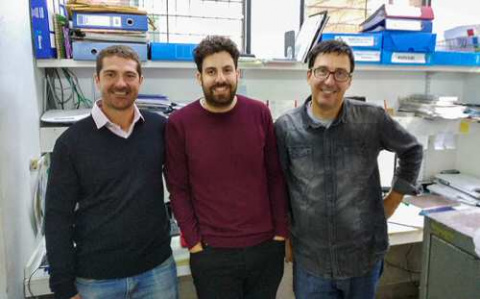Botánica
El ADN de las cactáceas mexicanas
De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México, a nivel mundial se conocen alrededor de 1400 especies de cactáceas, de las cuales 669 están en México -518 endémicas- distribuidas en los desiertos de Chihuahua y Sonora; los valles de Hidalgo y Querétaro; la región de Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca, así como San Luis Potosí.
Ante esto, un grupo de especialistas de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en México, desarrollan investigación científica desde hace más de 10 años sobre taxonomía molecular y evolución de varias especies de cactáceas, a través de su Laboratorio de Genética Molecular y Ecología Evolutiva. El objetivo, es caracterizar y documentar la variabilidad genética de estas plantas, identificar su ubicación geográfica, las zonas con mayor diversidad y la relación genética existente entre sus diferentes poblaciones.
El investigador de la sección de Biología Integrativa y Conservación del Laboratorio de Genética Molecular, doctor Rolando T. Bárcenas quien dirige las investigaciones de esta sección, tiene más de 20 años estudiando la taxonomía y los patrones de distribución espacial y genéticos de las cactáceas mexicanas, principalmente de las zonas áridas del país. En el equipo de trabajo de la sección, se encuentra la doctora Mónica Eugenia Figueroa Cabañas, que tiene una década estudiando cactáceas de diferentes partes del país y recolectando semillas para sus estudios genéticos, entre ellas de Echinocactus platyacanthus Link et Otto –o biznaga burra– planta endémica que actualmente está amenazada por el cambio de uso de suelo en su hábitat natural y porque es utilizada para la elaboración del dulce típico mexicano, acitrón.
“Estas líneas de investigación se insertan en el trabajo del laboratorio, que básicamente consiste en la sistemática molecular de cactáceas. El trabajo que realicé sobre Echinocactus platyacanthus no solamente está enfocado en caracterizar la variabilidad genética, que tiene importancia sobre la conservación, es describir también su parentesco con otras cactáceas y describir su evolución. En el caso de Querétaro esta planta se encuentra en el semidesierto, particularmente en el municipio de Peñamiller. En el centro del país la recolección de semillas la hemos hecho, con la autorización de la Semarnat, en varios estados como Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Oaxaca así como en la región norte de San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. Es una planta ligada íntimamente con el desarrollo de México y la identidad nacional”.
Detalló que Echinocactus platyacanthus es una especie muy sensible a las heladas pero muy eficiente desde el punto de vista reproductivo, capaz de tolerar cambios de temperatura y humedad además de su distribución amplia a lo largo del país por su capacidad de colonizar otros espacios.
“Cada planta produce hasta 10 frutos o más, y cada uno de ellos puede contener hasta 400; la germinación puede ser del 90 por ciento. En lugares cercanos a carreteras y poblados observamos cómo domina el paisaje. No obstante, es una planta en peligro por los cambios de uso de suelo, particularmente la extensión de áreas de sembradíos, zonas urbanas, sobre todo en Guanajuato y Querétaro. Respecto a la producción del acitrón, observamos una disminución en su consumo; la protección gubernamental ha funcionado para que no haya tanta disponibilidad. Por ejemplo, las roscas de reyes, que es donde se utilizaba este dulce principalmente ya utilizan ate y otros frutos cristalizados.
Para fortalecer el trabajo de investigación enfocado a identificar variables ambientales y su relación con la distribución geográfica de esta cactácea, la sección de Biología Integrativa del Laboratorio de Genética Molecular y Ecología Evolutivas de la FCN, cuenta con un nuevo invernadero, ubicado en el campus Aeropuerto de la UAQ, que es parte del proyecto de la estudiante de la maestría en Ciencias Biológicas, Karla Melissa Gómez Almazán, apoyado por el Fondo de Proyectos Especiales de Rectoría (FOPER) de la UAQ, 2018 y dirigida por el doctor Bárcenas.
![[Img #55516]](https://noticiasdelaciencia.com/upload/images/05_2019/4082_el-adn-de-las-cactaceas-mexicanas.jpg)
Karla Melissa Gómez Almazán. (Foto: Ciencia MX / UAQ)
Gómez Almazán, puntualizó que el objetivo de este invernadero es aprovechar la colección de semillas del laboratorio para llevar a cabo un trabajo de germinación y caracterización de diferentes plantas de Echinocactus platyacanthus para relacionar variables ambientales con la distribución geográfica y la variabildiad morfológica de esta cactácea.
“Contamos con una colección de semillas que se utiliza para investigación y conservación a largo plazo. Tienen alrededor de 9 años de edad y aunque no hemos visto diferencias entre las tasas de germinación y la edad de colecta; sí se observan diferencias respecto las variedades del norte, centro y sur además de las diferencias morfológicas medibles. En el nuevo invernadero empezaremos a desarrollar acciones de propagación y estudios de la relación de estas plantas con microorganismos”.
Al respecto, la investigadora asociada al Laboratorio de Genética Molecular de la FCN, Mónica Eugenia Figueroa Cabañas, añadió que la idea es proyectar, a través de este trabajo de invernadero el desarrollo de un ensayo de jardines comunes, para identificar caracteres, variables morfológicas y bioquímicas con la idea de ver si son influidas por el ambiente y la genética, aprovechando la amplia variedad de semillas obtenidas de diversas partes del país.
El investigador y director de Biología Integrativa del Laboratorio, Rolando Tenoch Bárcenas Luna, destacó que, a través del trabajo de la doctora Figueroa Cabañas y otros especialistas, tesistas y colaboradores de otros instituciones del país y del extranjero, este escenario de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ cuenta también con una de las colecciones de tejidos de cactáceas en sílica más grandes del país, colectados especialmente para la extracción de ADN.
“Utilizamos estos tejidos para estudios de variabilidad de ADN, tenemos representadas 26 poblaciones ubicadas desde Coahuila hasta Puebla y representativas de todas las subregiones del desierto chihuahuense que son donde se distribuye esta especie incluyendo el Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Tengo alrededor de 25 años trabajando con cactáceas y puedo decir que la sílica es el mejor medio para conservar tejidos para extracción de ADN, porque absorbe la humedad de manera muy rápida, es inerte y de fácil adquisición y se pueden tener las muestras fuera del refrigerador y congelador, es decir, no requieren condiciones muy especiales”.
Destacó que en 2015, fue parte de un equipo internacional integrado por más de 80 especialistas en cactáceas que desarrolló un proyecto liderado por la doctora Bárbara Goettsch, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), donde se analizaron las diferentes especies y las amenazas para su conservación.
“Se publicó un documento muy interesante sobre las amenazas para la conservación de las cactáceas. Es la primera familia grande donde se analizaron todos los estados de conservación del 99 por ciento de las especies. Se puede revisar toda la información en la página de la UICN”.
El doctor Rolando Tenoch Bárcenas Luna, señaló que otro aspecto importante respecto a las cactáceas en México es la colecta ilegal, por lo que en 2006, participó en un proyecto con el gobierno de Gran Bretaña, a través de la Iniciativa Darwin, para detectar las poblaciones de origen de las especies decomisadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a los traficantes ilegales.
“Ellos detectan cargamentos de miles de plantas y no saben con certeza la procedencia genética de estos ejemplares, por lo que esas plantas terminan, en el mejor de los casos, en un jardín botánico, lo que no repara el daño en las poblaciones naturales. No hay que olvidar que el tráfico de flora y fauna es una de las actividades económicas ilegales más lucrativas, junto con el narcotráfico. Nosotros queríamos ver si esas plantas podían regresarse a su población original, por lo que se escogieron dos especies, una de Querétaro y otra de San Luis Potosí, generamos microsatélites y pudimos identificar todas sus poblaciones de origen con una certeza muy alta a través de su diversidad genética”. (Fuente: Israel Pérez Valencia / Ciencia MX / CONCYTEQ)