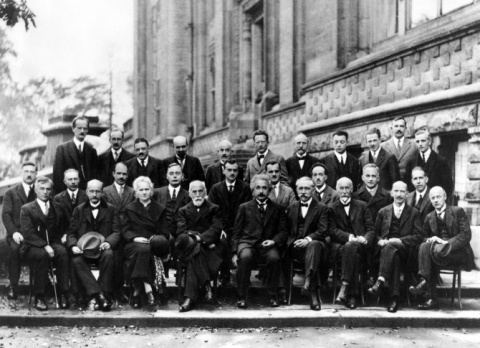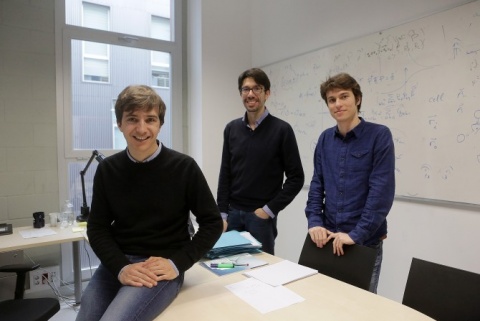Física
En busca de la velocidad de la luz
El valor de uno de los factores de la famosísima ecuación de la energía de Einstein, la velocidad de la luz, fue objeto de intensos estudios que se remontan al siglo XVII y más atrás. La trascendencia física de esta constante, pues es también el valor máximo teórico que puede alcanzar la velocidad de una partícula en el universo, es solo un síntoma de que el cosmos es como es, y que aún no sabemos muy bien por qué.
En base a sus experimentos, Isaac Newton defendía que la luz estaba constituida por una serie de corpúsculos (ahora llamados fotones), mientras que Christiaan Huygens afirmaba que era una onda, conforme a lo que él había observado. En realidad, ambos tenían razón, aunque hubiera que esperar hasta el siglo XX para certificar esa dualidad.
Otro problema era determinar la velocidad con la que se movía la luz, sea cual fuese su naturaleza. Las primeras mediciones serias al respecto las efectuó Galileo Galilei en 1638, usando observaciones de luces a distancia y cronómetros primitivos, que arrojaron una cifra de unas 10 veces la velocidad del sonido. Más acertadas fueron las del danés Ole Rømer a finales del siglo XVII. Este astrónomo había colaborado con el famoso Tycho Brahe en la confección de tablas astronómicas que contenían observaciones sobre los eclipses de las lunas visibles de Júpiter. Dichas observaciones incluían el horario en que se produjeron, y Rømer comparó en 1675 estos tiempos con las predicciones hechas con anterioridad por Cassini. Para su sorpresa, la realidad raramente coincidía con el pronóstico, pero más interesante fue que la diferencia aumentaba cuando los eclipses se habían producido durante los momentos en que Júpiter estaba más lejos de la Tierra. La única explicación era que la luz de tales eventos tardaba más tiempo en llegar a nosotros cuando la distancia era mayor, y Rømer calculó en base a ello que la velocidad de la luz debía ser de unos 214.000 km/s. Aunque este valor no es correcto, confirmó que la luz se movía a una velocidad máxima determinada y finita.
A pesar de la claridad del método usado por el danés, no todo el mundo lo aceptó. Hubo que aguardar hasta 1729, cuando el inglés James Bradley utilizó otro distinto para obtener un nuevo valor más convincente: 301.000 km/s, muy cerca del actualmente considerado. Según su teoría, la aberración estelar (que ocasiona el cambio de posición aparente de las estrellas debido al propio movimiento de la Tierra alrededor del Sol) y el conocimiento de la velocidad de traslación de nuestro planeta permitieron calcular la velocidad de la luz en el vacío.
Por su parte, John Michell, un físico británico, se preguntó en 1783 sobre qué pasaría si la luz pasara muy cerca de un cuerpo muy masivo, es decir, si se viera afectada por la gravedad de este. Además de plantar las bases de la definición de agujero negro, Michell sugirió que la trayectoria de la luz podría cambiar, desviándose de su ruta absolutamente recta, pero ¿podría también variar su velocidad?
Más de medio siglo más tarde, fue el francés Hippolyte Louis Fizeau quien efectuó un nuevo experimento para evaluar cuál era dicha velocidad. La idea la compartió con León Foucault, pero finalmente cada uno efectuó la prueba por separado y con varios años de diferencia. En 1849, Fizeau utilizó una rueda dentada que hacía girar con rapidez, a través de cuyos huecos hacía pasar un rayo de luz procedente de un espejo semitransparente. A continuación, dicha luz se reflejaba en otro espejo situado a casi 9 km de distancia y regresaba a la rueda, pudiendo pasar por el mismo hueco solo si la velocidad de rotación de la rueda era la adecuada. Como la rueda tenía 100 dientes y giraba 100 veces por segundo, y como sabía la distancia recorrida por la luz, Fizeau pudo calcular su velocidad (dividiendo distancia por tiempo), que estimó en 313.300 km/s.
La cuestión ahora era: ¿la velocidad de la luz es un valor fijo o varía en función del medio que atraviesa? León Foucault, usando el mismo método que Fizeau, aunque de forma simplificada (utilizó un espejo rotatorio en vez de una rueda dentada), efectuó sus propias mediciones en 1862, y obtuvo una cifra parecida a la aceptada actualmente: 298.000 km/s. Pero además, interpuso en una ocasión un tubo con agua, de manera que la luz tuviera que atravesarlo, y así determinó que esta viajaba más despacio que a través del aire. El francés mejoró su aparato con los años para aumentar la precisión de sus mediciones, que parecían poner en duda la naturaleza corpuscular señalada por Newton.
![[Img #58860]](https://noticiasdelaciencia.com/upload/images/01_2020/9057_earth_to_sun_-_luz_es.jpg)
Tiempo de recorrido de la luz entre el Sol y la Tierra. (Foto: Wikimedia Commons)
La determinación más precisa de la velocidad de la luz
También otros científicos adoptaron el diseño del experimento y lo mejoraron durante las siguientes décadas. Así lo hicieron el francés Marie Alfred Cornu y el ruso nacionalizado estadounidense Albert Abraham Michelson. Este último, que no acababa de fiarse de la metodología eléctrica de los americanos E. B. Rosa y N. E. Dorsey en 1906, la cual había arrojado un valor de 299.781 km/s, decidió efectuar sus propias mediciones en la década de 1920. Usando el observatorio del Monte Wilson y la Montaña Lookout, cuya distancia entre sí midió con gran precisión, obtuvo en 1926 la cifra de 299.796 km/s.
Dudando de que otros factores no hubieran influido en las mediciones (humo de incendios forestales y un terremoto, que pudo desplazar el punto de destino), Michelson se alió con Francis G. Pease y Fred Pearson para llevar a cabo otro experimento, esta vez con un tubo de vacío de 1,6 km de largo. En realidad, se harían cientos de mediciones, la mayoría tras la muerte de Michelson, pero en 1935 se determinó ya que la velocidad de la luz alcanzaba los 299.774 km/s, con una incertidumbre de más o menos 11 km/s.
Con la disponibilidad de la teoría de la relatividad, a principios del siglo XX, la velocidad de la luz adoptaría una gran relevancia en diversos fenómenos físicos que los científicos trataban de explicar. Además, su determinación permitió hacer cálculos adecuados en campos como la energía nuclear. En la actualidad, los investigadores no pierden ninguna oportunidad de idear nuevos experimentos que posibiliten seguir aumentando la precisión del valor que ahora damos por bueno. De él dependen servicios como la navegación por satélite, por ejemplo, y muchas otras aplicaciones en las que la óptica juega un papel clave. (Fuente: NCYT Amazings / Manel Montes)