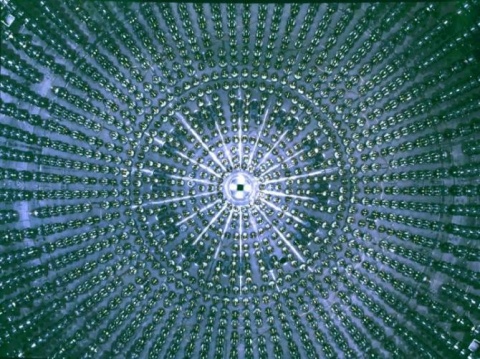Geología
Wegener y la deriva de los continentes
En 1912, Alfred Wegener, meteorólogo alemán, proponía una idea revolucionaria: los continentes no siempre habían tenido el aspecto actual, y en el pasado, formaban una única estructura. Las implicaciones de esta hipótesis, entre ellas que los continentes se habían desplazado en el transcurso de la historia de la Tierra, tardarían 50 años en ser probadas, con la aparición de la teoría de la tectónica de placas.
Basta echar un vistazo a un mapamundi para darse cuenta de un hecho sorprendente. La costa oriental sudamericana parece encajar bastante bien con la costa occidental africana. Esta situación, que podría ser casual, despertó grandemente la curiosidad de Alfred Wegener, quien se atrevió a decir que ambas masas continentales habían estado en el pasado unidas como las piezas de un rompecabezas.
La idea, en todo caso, no era nueva. Ya en 1858, Antonio Snider-Pellegrini propuso un paleomapa en el que se veían unidas Europa, América y África. Fue su propuesta para explicar que en ambas orillas, a los dos lados del Atlántico, los científicos hubieran descubierto fósiles de las mismas fechas y especies. Por tanto, la conformación actual de la Tierra sería el resultado de un período durante el cual un continente original acabó troceándose, y sus fragmentos separándose entre sí hasta hoy en día. Así lo creyó también el francés Élisée Reclus en 1872, quien pensaba que esa deriva continental podría explicar la aparición de las cordilleras montañosas y los propios océanos.
Otros científicos, más conservadores, hablaban tan solo de puentes de tierra ahora desaparecidos. Para Wegener, sin embargo, la propuesta de la deriva de los continentes era mucho más atractiva. Pero para darle naturaleza de realidad, había que explicar el mecanismo por el cual ello funcionaría. El alemán reunió una serie de pruebas para demostrar la deriva propiamente dicha: desde el punto de vista geográfico hizo referencia no solo a la similitud del perímetro costero en las zonas indicadas, sino también a una incluso mayor coincidencia si se tenían en cuenta los límites de las plataformas continentales, ya que las costas se habían visto erosionadas con el paso del tiempo. Además, las estructuras principales de ese único continente primigenio, llamado Pangea, estarían presentes, tras la desmembración, en los nuevos continentes. De hecho, los geólogos podrían localizar fragmentos de dichas estructuras, con edades idénticas, repartidas por las diversas masas continentales. Estos científicos, además, identificaron ciertas rocas formadas en contextos climáticos concretos, cuya existencia sería imposible si no hubieran estado situadas originalmente en un lugar muy específico, distinto al actual. Por último, la existencia de fósiles de plantas y animales de las mismas especies, con la misma edad y el mismo grado de desarrollo, en ambos lados del Atlántico, hubiera sido también imposible de otro modo, ante su incapacidad de cruzar el océano por sí mismos.
Las evidencias para teorizar sobre un primer continente primigenio parecían claras, pero el mecanismo de la deriva continental no lo era tanto. Para explicar este fenómeno, Wegener propuso que los continentes se habían fragmentado originalmente y que se habían desplazado lentamente sobre una capa de la Tierra más densa que la superficial, visible en el lecho oceánico. Sus colegas geólogos, no obstante, no estuvieron de acuerdo, debido a que el proceso implicaría un gran rozamiento.
Wegener fue mejorando su idea hasta 1929, señalando que el supercontinente Pangea se dividió a su vez en tres grandes continentes llamados Gondwana, América del Norte y Eurasia, hace unos 150 millones de años. Desde entonces todos estos continentes habían aumentado su separación, y de hecho Wegener creía que este movimiento aún se estaba produciendo, dando como ejemplo la región africana del valle del Rift.
Wegener, que murió en 1930, se quedó sin poder probar del todo su teoría. Deberían pasar aún algunos años antes de que nuevas técnicas de análisis geofísico permitieran obtener más datos al respecto. Por ejemplo, en los años 50, los análisis paleomagnéticos delataron que los continentes no habían estado siempre en la misma posición respecto a los polos. Además, el estudio del fondo oceánico, gracias al sónar, permitió constatar la formación de nueva corteza oceánica.
![[Img #59126]](https://noticiasdelaciencia.com/upload/images/02_2020/9073_pangaea_continents_es.jpg)
Pangea, rodeado por el océano Panthalassa. (Foto: Wikipedia Commons)
La teoría de placas explica la deriva de los continentes
En efecto, esta continua creación de suelo oceánico, a través de la aparición de roca fundida desde las dorsales, que después se solidificaba y se veía desplazada por la nueva masa que continuaba saliendo desde las grietas del lecho, llamó la atención de Harry Hess en 1960, quien determinó que ese mecanismo podía ser el causante de la deriva continental. Los continentes no se movían solos, sino que la creación de nueva corteza los empujaba. Más concretamente, y según la nueva teoría de placas, la Tierra estaba dividida en una serie de grandes placas, que flotaban sobre el magma del manto y que se veían constantemente desplazadas. La nueva roca fundida que surgía desde el fondo marino podía explicarse por la convección presente en el citado manto, que la empujaba hacia el exterior. Al mismo tiempo que se creaba corteza, otra podía destruirse al introducirse en dirección de retorno hacia el manto. La tectónica de placas, por tanto, explicaba la deriva continental, y el comportamiento de otros fenómenos, como las fallas y terremotos.
Así pues, Wegener tenía razón. A pesar de todo, su supercontinente Pangea sería solo el último de una supuesta serie muy larga, que abarcaría casi toda la historia del planeta. Los continentes actuales siguen desplazándose, pero dentro de 250 millones de años podrían volver a encontrase de nuevo todos juntos, formando un nuevo Pangea, hasta que la tectónica de placas vuelva a desmembrarlo. De igual manera, la Tierra habrá experimentado este proceso en múltiples ocasiones.
Alfred Wegener, berlinés, meteorólogo y astrónomo, efectuó las principales aportaciones en este campo. Su teoría de la deriva continental, publicada en 1915 y ampliada en sucesivas reediciones, tardaría en recibir el reconocimiento merecido. Pero Wegener ya no saborearía las mieles del triunfo científico: murió en su última expedición a Groenlandia, a los 50 años de edad. (Fuente: NCYT Amazings/Manel Montes)