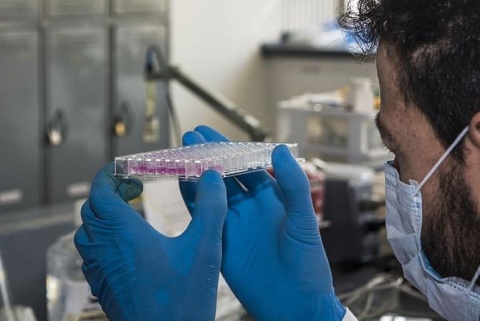Microbiología
Microorganismos: las fronteras de la vida
Aunque en su mayor parte invisibles, los microorganismos tienen una importancia suprema en la biosfera terrestre. Insignificantes, siguen siendo parientes nuestros, evolutivamente hablando, y participan en multitud de procesos fundamentales, como fertilizar el suelo, limpiar el medio ambiente, dar nuevas propiedades a nuestra comida, sintetizar vitaminas en el interior de nuestro cuerpo o protegernos de otros microbios patógenos. Omnipresentes en nuestro planeta, desde la atmósfera hasta el más profundo subsuelo, otorgan a la Tierra un carácter único e irrepetible, convirtiéndolo en un mundo que contrasta con todos los demás planetas del Sistema Solar. En otras palabras: sin ellos, no estaríamos aquí.
Su diversidad es fabulosa, y aunque algunos participan en situaciones que nos ponen enfermos, son muchos más los que viven su propia vida o resultan beneficiosos para otros organismos. No puede ser de otra forma: en su aplastante superioridad numérica, si no hubiera sido así jamás hubieran permitido la aparición de seres más evolucionados, como el propio hombre.
Así, si bien algunos microbios tienen mala fama, la mayor parte de ellos deberían ser reconocidos por lo que son, integrantes de pleno derecho de nuestro ecosistema, criaturas simples pero a la vez maravillosas, entre las cuales destacan verdaderos campeones mundiales que ponen de manifiesto hasta qué punto la vida ha sido capaz de adaptarse a su entorno. Porque, efectivamente, es en los microbios donde hallaremos los límites aparentes del desarrollo de la vida. O, al menos, los límites bioquímicos de la vida terrestre. Algunos de sus representantes, los llamados extremófilos, trazan lo que consideramos son las fronteras de la vida, mucho más resistente y capaz de lo que hubiéramos podido suponer.
En todas partes
No hay duda de que los microbios, como las bacterias o las arqueas, seres unicelulares, son en esencia organismos sencillos y mínimos, pero a la vez perfectamente autónomos y funcionales. La mayoría son microscópicos, y han logrado mantener en una única célula todos los mecanismos y funciones necesarios para subsistir. Lógicamente, toda esta maquinaria también es microscópica, lo que dificulta su estudio y obliga al uso de herramientas como el microscopio. Han sido así visualizados y, al mismo tiempo, hemos podido localizarlos en muestras procedentes de casi cualquier lugar de la Tierra. Muchos de ellos, o sus efectos, habían sido obvios para nosotros durante siglos, pero muchos otros habían permanecido ocultos a nuestros ojos hasta hace poco. Ahora sabemos, sin embargo, que allá donde miremos, allá donde investiguemos, ahí estarán. Y no estamos exagerando, pues los localizaremos incluso en lugares que serían letales para el ser humano (consiguen vivir en el corazón de un moderno y radiactivo reactor nuclear, en el gélido frío antártico, y hasta mantenerse latentes sobre la superficie lunar), como también en el aire que respiramos o en el interior de nuestro cuerpo, conformando la llamada flora microbiana.
Tan distintos son esos lugares que colonizan, y tan diferentes las condiciones que soportan, que nos hemos preguntado si realmente existe un límite físico, químico o medioambiental para ellos. ¿Cuán resistente es pues la vida en el planeta Tierra?
De su resistencia podíamos ya sospechar algo, puesto que nuestro mundo ha pasado durante toda su historia por diversas fases geológicas catastróficas, y a pesar de todo la vida microbiana ha conseguido sobrevivir y adaptarse. Ahora la Tierra está bastante más tranquila, pero aún sigue habiendo en su superficie zonas más difíciles de habitar que otras. Quizá el secreto de su resistencia se halle en su configuración.
Aunque hechos de la misma materia orgánica que compone al hombre, los microbios se diferencian principalmente de él por los procesos vitales que los hacen vivir y evolucionar. Podría pensarse que existen también claras diferencias entre nosotros, los animales y las plantas, pero la realidad científica ha confirmado que, a un nivel básico, nos movemos en una serie de parámetros biológicos casi idénticos. Así por ejemplo, hombres, animales y plantas son seres pluricelulares, respiran (unos oxígeno, otros dióxido de carbono), se alimentan (ya sea de materia orgánica o utilizando energía solar para su transformación posterior), se reproducen, y necesitan de un medio ambiente aceptable para poder subsistir. Pocas diferencias reales, pues, son las que existen entre un ser humano, un león o un simple olivo.
En cambio, los microbios despliegan una serie de procesos realmente distintos. Algunos de ellos, para obtener oxígeno, prefieren extraerlo de compuestos químicos como los nitratos, y no necesitan del aire para nada. Para alimentarse, los hay que descomponen en vez de quemar, como hacemos nosotros. Pero lo más sorprendente es su aparente inmortalidad: ciertas especies morirán ante cualquier variación en su ecosistema, mientras que otras son capaces de vivir durante mucho tiempo, multiplicándose, para después permanecer en suspensión durante miles de años, ya sea congeladas o bajo condiciones inesperadas, volviendo a la vida activa a consecuencia de algún acontecimiento especial.
Su resistencia es tal que los investigadores han decidido averiguar por sí mismos dónde están los confines del misterio de la vida, personificada esta en la unidad independiente y activa más sencilla posible: el microbio.
![[Img #59534]](https://noticiasdelaciencia.com/upload/images/03_2020/2852_e_coli_at_10000x_original.jpg)
Un grupo de bacterias Escherichia coli, un organismo biológico modelo y ejemplo típico de célula bacteriana, en este caso aumentado 10.000 veces. (Foto: Eric Erbe, Christopher Pooley/USDA, ARS, EMU)
Extremos térmicos
Si los comparamos con nosotros, que preferimos permanecer en un clima marcadamente templado a menos que pongamos en marcha mecanismos biológicos para resistir el calor o el frío, los microbios han sido capaces de adaptarse a extremos térmicos sorprendentes. El ser humano debe mantener la temperatura de su cuerpo en unos constantes 37 grados Celsius, de lo contrario podemos llegar a morir. Si es necesario, sudamos para refrigerar nuestro interior, o tiritamos para crear calor, técnicas involuntarias que han sido esenciales hasta que hemos inventado formas artificiales de control, como la calefacción o el aire acondicionado. Los microorganismos, que también son sensibles a la temperatura, han logrado a pesar de todo adaptarse y colonizar ambientes extremos de una forma que parecería imposible para nosotros.
Recordemos que estamos hechos principalmente de agua (también las células de las bacterias, por ejemplo), y que esta se congela a los 0 grados y se evapora a los 100, de modo que la mayor parte de los seres vivos prosperan solo entre los 0 y los 48 grados Celsius, con algunas excepciones. Esto es lógico porque existen muy pocos lugares en la Tierra en los que, de forma rutinaria, se superen estos extremos. La evolución, por tanto, no ha necesitado prepararnos para condiciones más duras.
Naturalmente, existen sitios en los que reinan temperaturas muy superiores o muy inferiores a las citadas. Por ejemplo, pensemos en los géiseres de agua caliente. En ellos no encontraremos plantas o animales viviendo, porque a temperaturas de más de 50 grados el protoplasma de las células, un fluido compuesto por agua, minerales, proteínas y otras sustancias en suspensión, se coagula como un huevo duro, perdiendo sus propiedades y su estructura químicas. Además, las membranas que protegen a las células se deshacen a altas temperaturas, al estar compuestas no solo por proteínas sino también por grasas.
Dado que un géiser es inadecuado como medio de desarrollo para una vida avanzada (por presión, intermitencia, etc.), la evolución no ha encontrado razón alguna para solucionar el problema. Ahora bien, ¿quiere esto decir que, definitivamente, no es posible la vida en estas condiciones?
Muy al contrario, la naturaleza se las ha ingeniado para conseguir que ciertas células sean capaces de sortear estas y otras dificultades. Así, algunas bacterias han conseguido utilizar proteínas y grasas con mayor resistencia térmica. De este modo, se han localizado bacterias que no solo pueden vivir a más de 50 grados Celsius sino que además solo lo hacen cuando se alcanzan los 70 grados.
Este pareció ser el límite biológico, dado que el material genético, el ADN (ácido desoxirribonucleico), se descompone a partir de los 65-75 grados. Posteriores descubrimientos han permitido establecer que ciertas bacterias, como la Thermus acuaticus, pueden vivir en ambientes cercanos a los 80 grados. El récord, sin embargo, se halla en manos de la Methanopyrus, que fue encontrada a 112 grados Celsius. Las investigaciones submarinas, en especial de las fumarolas volcánicas, han permitido catalogar numerosas colonias capaces de desarrollarse en agua en estado de ebullición. Este tipo de microorganismos tiene, necesariamente, sus propias características físicas. Por ejemplo, dada su inexistencia, se trata de bacterias que pueden vivir sin oxígeno, y las membranas de sus células han tenido que formarse mediante combinaciones químicas que no son realmente grasas. Han sustituido además las proteínas por otras sustancias viables. Más difícil de explicar es el fenómeno de la duplicación del ADN en estas células. De nuevo, la respuesta está en la química y en la sabia combinación de materiales.
¿Y el frío? ¿Cómo afecta este a la biología? De nuevo, el hombre no está preparado para resistir temperaturas muy bajas. Tras la hipotermia, suele desencadenarse la necrosis, la muerte de los tejidos, y con ello, el fallo de los órganos principales, el coma y el fallecimiento. Todo ello ocurre porque las células dejan de funcionar, produciéndose, debido a su especialización, una situación terminal en cascada. Dicho esto, conviene advertir que una célula individual, congelada, sí puede sobrevivir durante largo tiempo. Baste recordar, por ejemplo, la congelación criogénica de óvulos. Esto no quiere decir, sin embargo, que todos los organismos unicelulares puedan resistir un proceso tan traumático. Si no tomamos medidas, como prevenir la aparición de cristales de hielo, la congelación resulta letal para la célula por la destrucción de su membrana. La solución está en utilizar lo que denominamos un "anticongelante", y así podemos conservar sangre e incluso órganos completos que deben ser transportados o mantenidos durante algún tiempo. Es un método artificial que la naturaleza ha usado, con ciertas variantes, durante millones de años. Si algún organismo puede sobrevivir a la congelación es debido a que, de algún modo, es capaz de producir sustancias anticongelantes, normalmente ciertos tipos de proteínas y alcoholes.
Una de las consecuencias del enfriamiento paulatino de un cuerpo es el automático enlentecimiento de la actividad celular. Llega un momento a partir del cual todo se detiene, el reloj biológico se para. Esto ocurre hacia los -10 grados Celsius. Más allá, la vida activa no es posible, aunque puede permanecer en una especie de estado latente, convenientemente protegida por las sustancias antes mencionadas.
Los microbios pueden permanecer activos en zonas que para nosotros serían muy frías. De hecho, casi cuatro quintas partes de la superficie habitable no suele superar los 5 grados. Un paisaje gélido que solo puede estar colonizado de forma estable por ellos. Incluso así, no todos toleran de igual manera el frío. Los hay que soportan picos de bajas temperaturas pero prefieren mantenerse templados. A otros les sucede lo contrario, viven tan bien en el frío que mueren si son afectados por temperaturas superiores a los 20 grados. Esto es particularmente cierto para muchos microorganismos que viven en el agua de los océanos, o mejor dicho, en el fondo, donde se instalan en colonias. Algunas bacterias se encuentran a sus anchas en las neveras de nuestras casas. Ahora bien, se trata de organismos de metabolismo muy lento. Recordemos que la actividad celular desciende con la temperatura. También es fácil encontrar microbios diversos en el aire acondicionado de oficinas y domicilios, donde además encuentran suficientes nutrientes para multiplicarse de forma acelerada.
Estamos acostumbrados a enfermedades típicas como el resfriado común o la gripe. No hace falta ser científico para poner de manifiesto que los organismos responsables, en su mayoría bacilos, se desarrollan con mayor facilidad con la llegada del frío. En definitiva, el límite térmico inferior está supeditado a la barrera natural que impide la actividad de las células, situada a unos 10 o 15 grados bajo cero. Superado este límite, estas pueden resultar destruidas por la presencia de cristales de hielo, o resistir gracias a la utilización de adecuadas sustancias anticongelantes, hasta que regresen las condiciones que a su vez abrirán la puerta al retorno a la vida, a la resurrección.
Química irresistible
Los representantes de la humanidad encontramos el placer en las más pequeñas cosas. ¡Y también entre las más sofisticadas! Leer un libro, hacer el amor, contemplar un hermoso paisaje, luchar contra las malvadas fuerzas que gobiernan a nuestro ordenador... Hay que encontrar más alicientes en la vida que la reproducción, el trabajo, la alimentación por el simple hecho de sobrevivir en el tiempo, etc. Pero para disfrutar de todo ello necesitamos de un cuadro ambiental propicio. A nadie le gustaría leer ese libro preferido bajo el pedrisco, rodeado de malolientes olores o, aún peor, inmerso en una intensa y letal radiación nuclear.
Pues bien, aunque parezca mentira, deberemos rendirnos una vez más ante la evidencia: algunos microbios no solo se encuentran a sus anchas en ambientes de este tipo, sino que podrían no llegar a sobrevivir fuera de ellos.
Cuando la molécula del agua se rompe por alguna razón, obtenemos de inmediato un ion hidroxilo (OH) y un ion hidrógeno (H). En una cantidad de agua determinada, se producen constantemente este tipo de subdivisiones (ionizaciones), acompañadas al mismo tiempo por nuevas asociaciones, lo cual mantiene un cierto equilibrio. Pero cuando el agua es mezclada con un ácido, este se comporta de tal manera que hace aumentar el número de iones de hidrógeno de forma alarmante. Cuanto más alta es esta producción, más fuerte es el ácido. El resultado es una sustancia más o menos corrosiva en función del número de iones de hidrógeno presentes en la mezcla.
Si tenemos en cuenta que el agua es un medio natural y apropiado para el desarrollo de todo tipo de microorganismos, es lícito preguntarse qué ocurre cuando esta ha alcanzado un nivel de acidez elevado. Ácidos como el sulfúrico son tan potentes que pueden disolver metales y, por supuesto, dañar nuestra delicada piel. Para nosotros, evidentemente, no sería un buen lugar para sobrevivir e interactuar. Pero ¿y para los microbios?
El grado de acidez de un medio se califica con un número denominado pH. El agua, se ha convenido, tiene un pH 7, o lo que es lo mismo, tiene un pH neutro. Si el número se reduce, implica un aumento de la acidez. Si crece, se dice que la sustancia es más alcalina. La alcalinidad es un proceso que implica la presencia de sustancias (alcaloides) que, al disolverse en agua, aumentan el número de iones hidroxilo, siendo este tipo de mezclas igualmente reactiva y peligrosa.
El pH de los fluidos de las células suele mantenerse siempre en una cifra bien establecida de 7,7, muy cercana a la neutralidad más absoluta. El pH medio existente en nuestro planeta es de 5, así que los seres vivos que en él habitan deben estar preparados para vivir en ambientes de pH situados entre 5 y 8. Así ocurre con la mayoría de bacterias y otros microorganismos, pero existe un tipo de ellos que parece preferir medios mucho más ácidos. Algunos, a través de su metabolismo, llegan incluso a generar sustancias tan terribles como el ácido sulfúrico. En su lucha por la supervivencia, se dedican a quemar azufre para obtener energía, produciendo con ello el mencionado ácido. De modo que, donde se encuentre azufre, será fácil encontrar este tipo de bacterias, no solo en minas, sino también en las bocas cercanas a ciertos volcanes, donde los gases sulfurosos en forma de fumarolas son un paraíso para ellas, incapaces de desarrollarse en condiciones de pH superiores a 2,5.
Si vamos al extremo contrario, nos encontraremos con una gran dificultad. La alcalinidad elevada de un medio ataca rápidamente a las grasas, uno de los componentes de las membranas celulares. Por eso, pocos seres vivos pueden permanecer en un pH superior a 11. Pocos, en efecto, a excepción, cómo no, de ciertos microbios que crecen sin problemas en masas de agua saturadas de carbonato sódico y cloruro sódico (sal común). Hablamos, en concreto, de las Natrobacterium, pero el récord lo posee una variedad de Plectonema, capaz de vivir en un pH de 13. Sus membranas celulares han evolucionado para resistir el ataque corrosivo del agua en la que viven.
Acabamos de mencionar la sal común, el cloruro sódico. Esta sustancia cristalina tiene la propiedad de disolverse en el agua hasta que la concentración se hace tan elevada que deja de hacerlo, precipitándose. Esto es lo mismo que decir que la sal diluye el agua, ya que al disolverse crea iones que a su vez atrapan químicamente a las moléculas de agua. Si tenemos en cuenta que las células normales necesitan del agua para un buen número de funciones metabólicas, esta debe poder circular con libertad. Hay que transportar con ella nutrientes hacia el interior de la célula, y extraer detritus, sin todo lo cual moriría. Pero si el agua tiene sal disuelta (o azúcar, o cualquier otra sustancia soluble) en cantidades importantes, nada funciona. Para que todo vaya bien, la salinidad del protoplasma no puede superar un tercio de la existente en el mar. Si la supera, la célula se deshidrata debido a la presión osmótica, y puede morir si transcurre mucho tiempo en estas condiciones.
Es evidente que los océanos están repletos de vida. Su salinidad es tolerable y los organismos han aprendido a superar esta dificultad. Pero si aumentara, perecerían. Es por eso sorprendente saber que existen microbios que han aprendido a vivir casi exclusivamente en la sal. Las halobacterias, por ejemplo, que necesitan de al menos un 18% de cloruro sódico para desarrollarse, proporcionan un aspecto rojizo a las montañas de sal puestas al sol tras evaporarse el agua marina. El alga unicelular Dunaliella suele acompañar a estos microorganismos, entre los cuales se encuentran algunos capaces de vivir en zonas cuyo contenido salino alcanza el 33% (el agua de mar solo posee el 2%).
Hace algunas décadas, los científicos descubrieron un yacimiento subterráneo de sal cristalizada. Tenía unos 230 millones de años de antigüedad, pero lo interesante del caso es que de él pudieron extraerse muestras en las que fueron halladas colonias de halobacterias vivas, las cuales habían permanecido durante todo ese tiempo en estado latente, en un medio tan salino y letal para otros seres vivos.
Esta resistencia no debe extrañarnos. Durante inspecciones de rutina del interior de reactores nucleares, los biólogos han encontrado microorganismos de diversos tipos. El ambiente radiactivo en el que vivieron no pareció haberles molestado en absoluto. Así pasa con la Deinococcus radiodurans o la Thermococcus gammatolerans. Son capaces de resistir dosis entre 1.000 y 3.000 veces superiores de radiación que los humanos.
Dietas extraordinarias
Hay otras fuentes de energía a disposición de algunas bacterias, además del azufre citado anteriormente. Por ejemplo, el hierro. La Gallionella es capaz de transformar el hierro disuelto en el agua y usar la energía resultante para producir materia orgánica a partir de pequeñas cantidades de dióxido de carbono. No es fácil para la bacteria, ya que el proceso proporciona menos energía que oxidar glucosa, tal y como hacen nuestras células. Por eso, la Gallionella suele adherirse allí donde existe más hierro, susceptible de pasar al agua circundante. Otros metales que pueden ser descompuestos por las bacterias son el bismuto, el cobre e incluso el uranio.
Otras fuentes energéticas se encuentran en las sales de amoníaco, que las bacterias oxidan transformándolas en nitratos y obteniendo la energía necesaria para generar materia orgánica a partir del dióxido de carbono. De esta manera comprenderemos por qué se emplea el sulfato de amonio como fertilizante. Las bacterias lo convierten en nitratos, que pasan al suelo y luego son utilizados por las plantas. También el hidrógeno puede ser quemado, y de hecho algunos microorganismos lo hacen para conseguir energía, tal y como algunos cohetes usan hidrógeno y oxígeno como combustibles.
Hay otras muchas sustancias que pueden ser consumidas por los microorganismos, no como fuente de energía exclusivamente, sino también como materia prima para obtener a su vez materia orgánica. Podemos concluir con ello que es posible encontrar microbios capaces de "comerse" casi cualquier cosa que sea posible imaginar. Esto es interesante, porque muchas de estas sustancias pueden ser venenosas o contaminantes para nosotros. Es por esto que las investigaciones microbiológicas están descubriendo (o produciendo, con paciencia) bacterias capaces de eliminar manchas de petróleo o consumir para su provecho el letal monóxido de carbono de los escapes de los automóviles.
Nada de oxígeno
"Respirar" (los biólogos prefieren usar la palabra oxidación) es importante para el mantenimiento de la vida. Nosotros obtenemos el oxígeno del aire circundante, que a su vez servirá para quemar "la comida", produciendo con ello energía para nuestro desarrollo. Tanto nosotros como muchos otros seres que necesitan oxígeno recibimos el nombre de criaturas aeróbicas. Pero también existen seres anaeróbicos, aquellos que viven sin emplear el oxígeno, y que en ocasiones ni siquiera lo toleran.
Recordemos que la presencia de oxígeno en la atmósfera es el producto de una serie de procesos naturales, entre los cuales las plantas han tenido un papel fundamental. En épocas pretéritas, pues, pudo ser conveniente que los organismos prescindieran de este gas para así poder vivir, simplemente porque no lo había. Hoy en día es posible localizar zonas en las que el contenido de oxígeno es también muy bajo, como por ejemplo en algunos ríos o lagos muy contaminados, o en el interior de nuestro propio tracto intestinal, y en ellos, con toda seguridad, encontraremos seres anaeróbicos.
La cuestión es: si no consumen oxígeno del aire, ¿cómo consiguen la energía? Afortunadamente, la naturaleza ha proporcionado a los seres anaeróbicos diversos procedimientos. La fermentación es uno de ellos. Existen microorganismos que se encargan de fermentar la materia orgánica, dividiendo moléculas altamente energéticas, como el azúcar. El resultado, en este caso, son diversos productos, como el dióxido de carbono, pero sobre todo, energía libre, energía que aprovecharán los anaerobios. Estamos hablando de organismos altamente beneficiosos, ya que los utilizamos para producir cerveza, queso o yogurt. Lo son asimismo para los animales rumiantes, que dejan la función digestiva de lo que ingieren a este tipo de bacterias.
Otro método viable en el que el oxígeno brilla por su ausencia es el uso de la luz solar. Las plantas, durante el proceso de la fotosíntesis, crean materia orgánica a partir del dióxido de carbono y la energía proporcionada por los rayos del Sol. De forma similar, algunas bacterias realizan la fotosíntesis, y algunas son anaeróbicas, obviando la producción de oxígeno. En otras ocasiones, es posible obtener energía a partir de diversas sustancias minerales disueltas en el agua: carbonatos, sulfatos y nitratos. Lo que hacen los microorganismos es "reducir" estas sustancias, extrayendo el oxígeno que contienen de esta forma tan indirecta. El caso de los carbonatos es especialmente interesante ya que si no hubieran existido microorganismos anaeróbicos, nadie hubiera transformado la materia vegetal de hace millones de años en petróleo y gas natural.
En 1969, la nave Apolo-12 viajó a la Luna en la segunda misión de exploración del famoso programa. El lugar de alunizaje resultó ser una zona ya visitada anteriormente, pero en este caso por una sonda no tripulada llamada Surveyor-3. Los astronautas del Apolo-12 se posaron con su Módulo Lunar a escasos metros de donde descansaba, ya inerte, la pequeña nave. Por encargo de la Tierra, desmontaron varias piezas y las llevaron de regreso a casa, para que los científicos pudieran estudiar el grado de resistencia de los materiales en el vacío del espacio, en el medio ambiente selenita. Durante investigaciones posteriores, la NASA informó del descubrimiento de una colonia de bacterias que aparentemente habría viajado con la sonda a la Luna y que, a pesar de todo, se mantuvo con vida gracias a su habilidad anaeróbica. ¿Existe un lugar más extremo que la Luna? (Fuente: NCYT Amazings/Manel Montes)