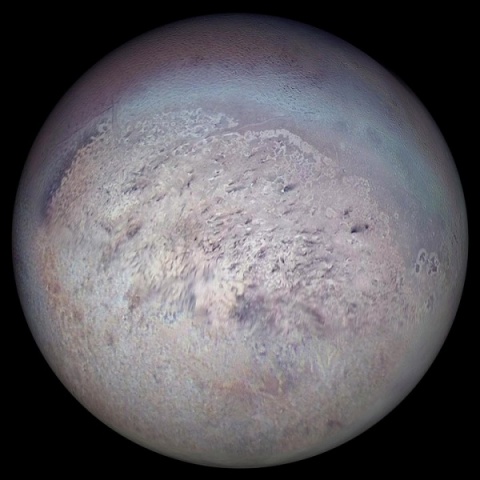Astrobiología y biotecnología
Fotosíntesis idónea para la vida extraterrestre cerca de estrellas enanas rojas
En la Tierra, algunos seres vivos son capaces de realizar una extraña fotosíntesis que les permite usar luz roja casi infrarroja.
La luz roja con una longitud de onda de entre 700 y 800 nanómetros (nm), apenas visible para el ojo humano, es casi infrarroja y está más allá del rango típicamente utilizado para la fotosíntesis porque contiene menos energía que dicho rango de luz visible estándar, entre el azul y el rojo normal (400 a 700 nm).
Un nuevo estudio ha profundizado en esta singular fotosíntesis, usada por cianobacterias. Existe un creciente interés en esta fotosíntesis por la posibilidad de agregarla artificialmente a vegetales agrícolas y aumentar de este modo su rendimiento. Las especies así mejoradas podrían mantener una buena productividad en condiciones de luz que resultarían demasiado pobres para las especies no modificadas genéticamente.
La nueva investigación es obra de un equipo integrado, entre otros, por Tanai Cardona, de la Universidad Queen Mary de Londres en el Reino Unido, y Christopher Gisriel, de la Universidad Yale en Estados Unidos.
Los hallazgos hechos en el estudio no solo aportan datos nuevos y reveladores sobre la historia evolutiva de la fotosíntesis con luz roja casi infrarroja, sino que también van a tener grandes repercusiones para la búsqueda de vida en el cosmos. Las estrellas enanas rojas (clase espectral M), el tipo de estrella más común del universo, emite mucha más luz roja casi infrarroja que luz en el resto de la banda visible para el ojo humano. Eso hace que cualquier planeta habitable en torno a una de esas estrellas sea el escenario perfecto para aprovechar al máximo esta rara fotosíntesis de luz roja casi infrarroja. En otras palabras, esa fotosíntesis allí no sería exótica sino la más común o la única.
Los autores del estudio han determinado que en nuestro mundo la capacidad de utilizar luz roja casi infrarroja apareció en dos etapas distintas de la historia evolutiva.
En la primera etapa, las cianobacterias desarrollaron un nuevo pigmento, la clorofila f, que permitió al fotosistema captar luz roja casi infrarroja por primera vez. Además, desarrollaron un fotosistema modificado que podía utilizar este pigmento para alimentar la reacción de liberación de oxígeno utilizando solo la luz roja de menor energía. Esta etapa se produjo posiblemente en formas ancestrales de cianobacterias y probablemente comenzó hace unos 3.000 millones de años.
![[Img #70949]](https://noticiasdelaciencia.com/upload/images/01_2024/5190_fotosintesis-idonea-para-la-vida-extraterrestre.jpg)
Cianobacterias. (Foto: Thomas Angus)
La segunda etapa, que tuvo lugar hace aproximadamente 2.000 millones de años, optimizó aún más la capacidad de aprovechar luz roja casi infrarroja mediante la aparición en la historia evolutiva de un segundo fotosistema modificado que incorporaba clorofila f en puntos críticos. Esta fase coincidió con la diversificación de las cianobacterias que desembocó en los linajes que hoy existen.
El estudio también halló indicios de que la capacidad de realizar fotosíntesis con luz roja casi infrarroja puede ser adquirida por una cianobacteria mediante transferencia horizontal de genes. Este descubrimiento indica que este complejo rasgo pudo ser transferido de forma viable a un individuo fotosintético no adaptado previamente al uso de la luz roja casi infrarroja.
La transferencia horizontal de genes es una forma poco habitual pero importante de transferencia de genes entre especies. Se produce cuando una porción de ADN de una especie se introduce en el de otra. La idea fue ridiculizada cuando se propuso por primera vez hace más de sesenta años, pero el advenimiento de las bacterias resistentes a los antibióticos, y varios descubrimientos subsiguientes han conducido a su amplia aceptación en los últimos tiempos.
El estudio se titula “Molecular diversity and evolution of far-red light-acclimated photosystem I”. Y se ha publicado en la revista académica Frontiers in Plant Science. (Fuente: NCYT de Amazings)